La bóveda celeste
Si el Universo sólo consistiera en el sistema solar,
el problema de su tamaño habría quedado resuelto en 1700.
Pero el sistema solar no es el universo, nos faltan las estrellas.
En 1700 aún se podía creer que una bóveda limitaba el universo y que en ella estaban fijadas las estrellas como lucecitas, y también que esa bóveda se hallaba mucho más allá del fin del sistema solar. Así pensaba Kepler.
Las medidas de paralajes que se habían usado para calcular la escala del sistema solar en el siglo XVII, no servían para las estrellas. La separación entre dos estrellas cercanas no variaban apenas nada por muy separados que estuviesen los observatorios terrestres desde los que se medía. Incluso colocando los dos observatorios en extremos opuestos de la Tierra no se notaba ningún cambio en la posición de las estrellas. Esto no debe sorprendernos, pues aunque las estrellas se encontrasen un poco más allá de Saturno, esta distancia es demasiado grande para que la paralaje pudiera ser medida con los medios de que se disponía en 1700.
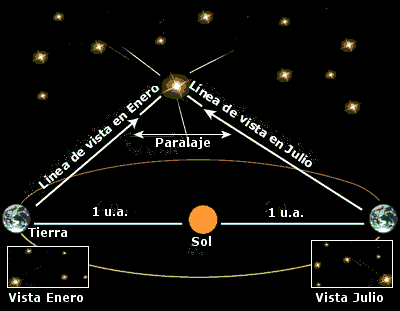
Pero la superficie de la Tierra no era el único recurso del astrónomo para resolver este problema. Aunque el diámetro de la Tierra no mide más que unos 12000 kilómetros, en su movimiento alrededor del Sol el planeta entero se traslada a través del espacio y entre los dos extremos de la órbita media un distancia de 299.000.000 de kilómetros. Así que si se registraba la posición de las estrellas una noche y se volvía a registrarla otra noche, pero medio año después, el astrónomo habría realizado dos observaciones desde dos posiciones separadas por una distancia equivalente a 23.600 veces el diámetro de la Tierra. La distancia angular entre el borde y el centro de la elipse sería la paralaje estelar.
Este método no se puede aplicar a los planetas porque describen una trayectoria tan complicada en el espacio que cualquier desplazamiento originado por el movimiento de la Tierra queda enmascarado. Intentar separar el movimiento propio del planeta del otro que tiene en virtud del movimiento de la Tierra sería un trabajo muy complicado, y daría resultados poco precisos que los que se pueden obtener por el método de la paralaje. Como las estrellas permanecen prácticamente fijas durante todo el año, con ellas sí se puede utilizar ese método.
Durante los diez años que trascurrieron de 1800 a 1809 los astrónomos no consiguieron detectar la paralaje de ninguna estrella. Las razones para esto fueron muy variadas.
Pudo suceder que Copérnico y Kepler estuviesen equivocados y que la Tierra no girase alrededor del Sol, sino que fuera el centro inmóvil del Universo. Si hubiese sido así, habría sido imposible observar ninguna paralaje. Cuando Copérnico expuso por vez primera la teoría heliocéntrica, uno de los argumentos más contundentes que se esgrimieron contra él fue que no había podido realizarse ninguna paralaje. Pero había demasiadas razones a favor de la teoría heliocéntrica, por lo que, aunque no se había observado ninguna paralaje estelar, esa teoría acabó por calar firmemente en el pensamiento astronómico. La Tierra sí se mueve, así que la ausencia de paralajes debía explicarse por otras causas.
Aunque la Tierra se mueve, no se podría observar ninguna paralaje si todas las estrellas se encontrasen a la misma distancia, pues la paralaje sólo puede ser medida cuando se observa la posición que un objeto cercano ocupa respecto a otro más alejado. Si la bóveda celeste fuera rígida, todas las estrellas tendrían un desplazamiento idéntico aunque cambiase la posición del observador y no podría observarse paralaje alguno.
Había varios argumentos que llevaban a pensar que las distancias entre la Tierra y las estrellas podrían ser variables. Podía ocurrir que las estrellas estuviesen distribuidas en un espacio muy amplio, y el Universo no tuviera una frontera rígida.
El brillo de las estrellas cambia, hecho evidente para cualquiera que haya mirado el cielo de noche. Hiparco fue quien intentó por primera vez sistematizar estas diferencias de brillo, para lo que dividió las estrellas en seis clases o magnitudes. Las más brillantes las clasificó en la primera magnitud, las que brillaban un poco menos en la segunda magnitud, y así hasta llegar a la sexta, dentro de la que se incluían las estrellas más débiles que se podían observar a simple vista.
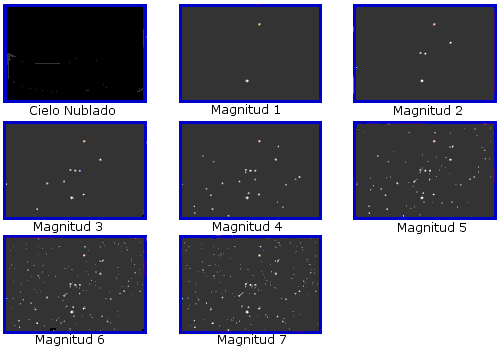
En la actualidad, los astrónomos miden el brillo de las estrellas con instrumentos que, claro está, no existían en la antigüedad, y se concretan las diferentes magnitudes con una gran precisión matemática. Una diferencia de 5 magnitudes se traduce en un cociente de 100 medido en brillo, lo que quiere decir que una estrella de magnitud 1 es 100 veces más brillante que otra de magnitud 6. Así que una diferencia de una sola magnitud representa, en brillo, un cociente de 2,512, ya que 2,512 X 2,512 X 2,512 X 2,512 X 2,512 es igual a 100.
Existen en la actualidad métodos de medida muy precisos que permiten definir la magnitud de una estrella hasta décimas de magnitud. La estrella Aldebarán, por ejemplo, tiene una magnitud de 1,1, mientras que Régulo es de magnitud 1,3, que es algo más tenue. La magnitud de la estrella Polar es de 2,1.
Hay muchas estrellas más brillantes que Aldebarán, de magnitud superior a 1,0. Procyon tiene magnitud de 0,5, y Vega, más brillante todavía, de 0,1. A las estrellas que brillan más se les asigna magnitudes negativas. Sirio tiene una magnitud de -1,4.
Además de las estrellas, también se incluyen a los planetas, la Luna y el Sol. Venus, Marte y Júpiter, llegan a tener, en algunas ocasiones, un brillo mayor que el de las estrellas más brillantes: Júpiter puede alcanzar una magnitud de -2,5, Marte de -2,8 y Venus de -4,3. La Luna llena tiene una magnitud de -12,6 y el Sol de -26,9.
En el extremo opuesto, existen estrellas con magnitud inferior a la sexta y son invisibles a simple vista. Cuando Galileo enfocó su telescopio por primera vez hacia el cielo, en el año 1609, vio cientos de estrellas imposibles de detectar hasta entonces. Hoy se observan estrellas de magnitud 7, 8, 9 y mucho más arriba y abajo en la escala de brillos. Los telescopios más potentes que existen en la actualidad pueden distinguir miles de estrellas de magnitudes superiores a 23.
Si todas las estrellas tuvieran el mismo brillo, podríamos pensar que la diferencia en el brillo aparente fuese debida solamente a la distancia. Las estrellas más cercanas parecen más brillantes que las más alejadas, igual que las farolas cercanas parece que brillan más que las más distantes.
En 1700 nada hacía pensar que todas las estrellas tuviesen un brillo idéntico. Si todas las estrellas estuviesen a la misma distancia de la Tierra, podía ser porque hubiese una diferencia real en el brillo y no una diferencia aparente, o sea, había simplemente estrellas más luminosas y otras más tenues, igual que algunas bombillas dan más luz que otras.
Los griegos habían registrado las posiciones relativas de las estrellas. Los primeros en hacerlo fueron Aristilos y Timocares de Alejandría, en el siglo III a. C. Hiparco trabajó de una manera más sistemática, y en el año 134 a. C. tenía registrada la posición de más de 800 estrellas. También confeccionó el primer mapa estelar, que fue enriquecido por Ptolomeo con unas doscientas estrellas más.
Halley estudió la posición de las estrellas, y en 1718 se dio cuenta de que había por lo menos tres estrellas, Sirio, Procyon y Arturo, que no estaban en el lugar que los griegos decían. Había una diferencia tan grande que la posibilidad de que él o los griegos se hubiesen equivocado era muy remota. Halley comprobó que Arturo se había movido un grado con respecto a la posición que le asignaron los griegos, así que pensó que esas estrellas se habían movido. Esto quería decir que esas estrellas no eran totalmente fijas, sino que tenían un movimiento propio mucho más lento si se comparaba con el de los planetas, por lo que era imposible detectarlo en un día o incluso en un año.
La existencia de estrellas con movimiento propio supuso un tremendo golpe contra la hipótesis de una bóveda celeste fija. Parecía ser que algunas estrellas no estaban sujetas a la bóveda, y se empezó a pensar que quizá ninguna de ellas lo estuviese, es más, quizá no existía ninguna bóveda.
Aunque las estrellas no estuviesen fijadas a la bóveda celeste, no quería decir que todas estuviesen situadas a la misma distancia. Se podía pensar que, sin estar fijadas a nada, estuvieran distribuidas a lo largo de una franja del espacio.
Esto resultó muy poco probable ya que sólo una pequeña parte de las estrellas mostraban un movimiento propio visible. Claro que una estrella podía moverse sin que ese movimiento fuera visible, ni siquiera con el paso de muchos años, pues su trayectoria podía ser paralela a la línea visual.
Pero si las estrellas se movían en direcciones al azar, el número de las que se moviesen más o menos en ángulo recto a la línea visual debería ser, cuanto menos, igual al de las que lo hiciesen en dirección paralela a ella. Y si las estrellas tuviesen movimiento propio, al menos la mitad de ellas, deberían poder ser vistas. Sin embargo, tras investigaciones minuciosas se demostró que los movimientos propios visibles eran la excepción.
Pero si no todas las estrellas se encuentran a la misma distancia, sino que están a distancias muy variables, y si todas se mueven a la misma velocidad más o menos, y lo hacen en direcciones aleatorias, se puede llegar a algunas conclusiones.
Ninguna estrella que se mueva en una dirección paralela a la línea visual tendrá un movimiento propio visible, ya sean lejanas o cercanas. De las que se mueven en dirección perpendicular a la línea visual, las más cercanas a la Tierra tendrán un movimiento propio mayor que el de las más alejadas. Esto es así porque son precisamente las estrellas brillantes las que más frecuentemente tienen un movimiento propio más parecido. Las tres estrellas en las que se detectó por primera vez un movimiento propio, Sirio, Procyon y Arturo, están entre las ocho más brillantes del cielo. Evidentemente, una estrella cercana presentará un brillo intenso y será mensurable su movimiento propio. Según esto, es lógico que el número de estrellas con movimiento propio mensurable sea muy reducido, ya que sólo las más cercanas están lo suficientemente próximas para que sea visible un movimiento propio, por muy pequeño que sea. Hay millones de estrellas que están demasiado lejos para mostrar un movimiento visible, aunque pasen siglos.
A mediados del siglo XVIII estaba ya asumido que no existía un bóveda celeste rígida, ni una franja por la que se movían las estrellas. Al contrario, las estrellas estaban distribuidas a lo largo y ancho de un espacio enorme e indefinido. En realidad, fue el filósofo alemán Nicolás de Cusa quien primero sugirió esta idea, pero en aquel tiempo fue una mera especulación, y ahora es un resultado obtenido de minuciosas observaciones.



